- Libros
- 20 de noviembre de 2025
- Sin Comentarios
- 11 minutos de lectura
La revolución pasiva de Franco
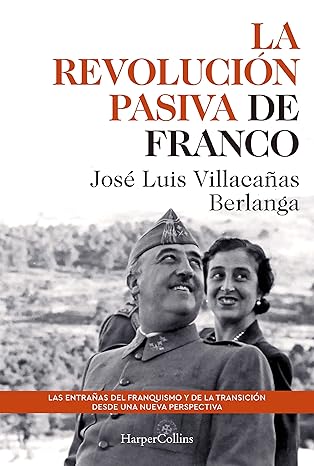
Portada del libro de José Luis Villacañas. / Harper Collins

Franco, El Príncipe y La Mandrágora
(Sobre el libro ‘La revolución pasiva de Franco’, de José Luis Villacañas)
El subtítulo lo deja muy claro: Las entrañas del franquismo y de la transición desde una nueva perspectiva. Y no engaña. La revolución pasiva de Franco de José Luis Villacañas, (Harper Collins, 2022) es un enfoque novedoso y solvente sobre la figura del general Franco y el régimen dictatorial que instituyó entre 1939 y 1975. Un ensayo construido desde categorías de la filosofía política, que aborda al dictador desde la perspectiva de un condotiero, un señor de la guerra.
Porque más allá de cuál fuera su ideología –si la tuvo-, Franco se caracterizó por su objetivo de alcanzar el poder y mantenerse en él a cualquier precio, lo que en el libro se incardina en tres obras de Maquiavelo: La vida de Castruccio Castracani -un condotiero del siglo XIV-, El Príncipe –su obra capital– y La Mandrágora, esta última como metáfora de la transición.
Nos refiere Villacañas al principio del libro una anécdota fundamental para entender con qué clase de sujeto nos las tendremos. Al ser Franco preguntado una vez por lo que había ocurrido con un militar amigo suyo, respondió que «lo habían fusilado los nacionales». Tal cual. Realmente, hace falta mucho cuajo. Aunque no se nos da su nombre, aventuraremos que se trata del general Campins, amigo, efectivamente, de Franco, detenido y fusilado por orden de Queipo de Llano al principio de la guerra por un tema de rivalidades personales.
Una anécdota de «ejemplar» significatividad, en la línea del famoso «no hay mal que por bien venga» de su discurso de 1973, con el cadáver aún caliente de Carrero Blanco, su más estrecho colaborador y malogrado sucesor de facto. Estamos ante un tipo cuyo fondo moral no era sino la nada envuelta en el exoesqueleto formal del condotiero personificado por Maquiavelo en Castracani. Para Franco, lo de «amigos», también lo de «enemigos», fue siempre circunstancial. Los abandonó cada vez que le convino. El único bando al que se mantuvo fiel toda su vida fue a sí mismo; Como Castracani, para quien era la victoria la que traía la gloria y no el modo de lograrla.
Con estos mimbres se construyó el cesto: un relato mitificado y mistificado que el propio interesado se encargó personalmente de construir, ya desde sus primeros tiempos en África. Con su reguero de inevitables cadáveres dejados atrás, amigos y enemigos. Siempre a mayor gloria de su propia persona. En realidad, igual que odiaba a muerte a sus enemigos, despreciaba profundamente a sus amigos y colaboradores porque era consciente de su servilismo lacayuno y del miedo que les infundía. De acuerdo con Villacañas, Franco sólo temió a una persona: Muñoz Grandes; porque sabía que éste no le tenía ningún miedo.
Hay en el libro dos aspectos especialmente destacables. El de la «revolución pasiva», que le da título, y el que se desprende de ésta a partir de la cita de Gramsci sobre la guerra de posiciones y la de cerco, algo en lo que políticamente Franco fue un consumado maestro. Se mantuvo en el poder hasta el final basculando entre ambos ejes siempre a su conveniencia; como cuando decide dejar de ser el «Príncipe» de la guerra para convertirse en el de los «25 años de paz», pero nunca de reconciliación y siempre con los recursos del señor de la guerra a punto; un condotiero nunca olvida donde residen los auténticos asideros de su poder.
Se entiende por «revolución pasiva» el proceso de apropiación por parte del dominador de algunas reivindicaciones de los dominados para neutralizar a la oposición. Estamos hablando de ganarse al pueblo, a las masas. Ello por más represivo y cruel que pueda ser con los disidentes, siendo su brutalidad la amenaza permanente que acecha a aquellos que no aceptan el estado de cosas impuesto. Salvando las distancias, una suerte de síndrome de Estocolmo. El precio a pagar es el apoliticismo más ramplón. Algo que Villacañas sugiere que Max Aub había ya percibido lúcidamente en La gallina ciega. Y en la línea de la anécdota, no sabemos si apócrifa, del consejo que Franco dio a un seguidor suyo que estaba condecorando: “Joven, si quiere usted llegar lejos, haga como yo, no se meta en política”. Fascinante.
Un «espíritu» social, el del apoliticismo, que el cine Berlanga ejemplificará magistralmente. Luego vendrán las letras del SEAT 600, las del televisor y la inefable por entrañable figura del «dominguero», ya en el «desarrollismo» de los sesenta. Fuera del sistema no había vida, dentro acaso. Premio dudoso o castigo certero. Éstas eran las reglas. Una revolución pasiva que a partir de los planes de estabilización -el primero, de 1959-, con los préstamos internacionales y los ingresos en divisas del turismo y la emigración, crearán las bases para el surgimiento de un capitalismo español hasta entonces inexistente. Y que significará también, se mire como se mire, la entrada de España en la modernidad; eso sí, con defecto de fábrica y previa aculturación. Son los tiempos de la irrupción de los tecnócratas del Opus Dei, con los que Franco guardará aparente afinidad electiva, reservándose la prerrogativa de ir dando la de cal y la de arena, entre éstos y los falangistas, según el caso.
Por lo que refiere a la revolución pasiva, la tesis que sostiene Villacañas es especialmente interesante. Hasta 1953 no se alcanzó el PIB de 1935. La economía seguía atrasada y en bancarrota. El modelo represivo había podido funcionar con las generaciones de la guerra gracias al miedo -un refuerzo negativo, en el lenguaje conductista clásico-, pero a finales de los cincuenta ese modelo de guerra estaba agotado. Con el régimen aislado internacionalmente y la economía estancada, cualquier contratiempo económico que acentuara el hambre y la miseria entre una población ya tan castigada podía dar pie a un escenario insurreccional de consecuencias imprevisibles, algo a lo que Franco tenía un pánico cerval. Renovarse o morir. Había que crear una base social y añadirle un refuerzo positivo: la subida del nivel de vida. Y la parasitaria falange no servía para este cometido. En auxilio del condotiero acudieron providencialmente los tecnócratas del Opus Dei con su modelo de desarrollismo económico.
A medida que la creciente decrepitud física de Franco anunciaba su cercano final, se hacía cada vez más acuciante el problema de la sucesión, algo que el condotiero siempre había ido demorando; no quería un contrapoder. Pero los distintos sectores apacentados en los comederos del régimen, una Corte de los Milagros heteróclita y asilvestrada, por lo general con el talento político de un paramecio, estaban cada vez más inquietos. Aun odiándose entre ellos y con sus intrigas, corruptelas y chalaneos, todos compartían el mismo horror vacui ante la mera idea de la muerte del condotiero.
La cuestión era qué hacer con el régimen del condotiero cuando éste desapareciera. Había acuerdo formal en que de lo que se trataba era de salvar la obra de Franco dándole continuidad, pero no lo había a la hora de establecer cuál era dicha obra ni qué tipo de continuidad. Tampoco era exactamente lo mismo el «régimen» que su «obra». Para unos era el «espíritu» del 18 de julio, sin que estuviera tampoco muy claro qué significaba exactamente esto, más allá de una dictadura militar guerracivilista basada en la represión, pero sin proyecto ni expectativa alguna de futuro siquiera imperfecto.
Para otros, el régimen se podía sacrificar y lo importante era salvar su legado fundamental: el capitalismo construido a partir de los sesenta y el aparato de Estado debidamente adaptado que garantizara su continuidad. Lo demás era accesorio; la forma política, asegurado el contenido, también. Se podía mantener el modelo de la «democracia» orgánica más o menos maquillada para que fuera aceptable para Europa, la integración en la cual era algo así como el destino manifiesto español. O también, si las circunstancias lo requerían, avanzar hacia una monarquía parlamentaria entendida desde la propia evolución del régimen en la cual se integrara la oposición, incluso un partido comunista que, teatralizaciones por ambos lados al margen, aceptara las tácitas reglas del juego. Si el rumbo estaba decidido de antemano, lo de menos era quién pilotara testimonialmente la nave. Éste fue el modelo.
Y con el dictador muerto y enterrado, la sucesión explícita ya no será cosa del Príncipe, sino de La Mandrágora, mucho más lúbrica y una auténtica genialidad por parte del autor haberla introducido como metáfora de lo que vino. Pero no haremos aquí un spoiler de esta divertida e inteligente comedia, cuya lectura recomendamos junto al libro que estamos comentando. Digamos sólo que Calímacos que preñen a Lucrecia, siendo su desempeño meramente instrumental, puede haber muchos y, salvado lo que había que salvar, hasta son intercambiables, como lo serán en efecto. Lo dicho, no importa el piloto, sino, con la misma nave ahora debidamente remozada, el rumbo trazado y no desviarse de él. Son las nuevas reglas del juego. ¿Otra revolución pasiva?
Sirva esta reseña de homenaje al espléndido libro de José Luis Villacañas, cuya mención es especialmente oportuna en la fecha de hoy: 20 de noviembre de 2025, exactamente medio siglo después de la muerte del condotiero.
Autor: José Luis Villacañas
ISBN: 9788491397397
Editorial: HarperCollins
Idioma: Español
Fecha de publicación: 16/2/2022
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

