- Portada
- 17 de noviembre de 2025
- Sin Comentarios
- 15 minutos de lectura
Bianca Thoilliez: «La verdadera competencia docente es moral e intelectual»

La escritora, investigadora y docente Bianca Thoilliez. / Foto: cortesía de la autora.

Eva Serra
«Educar no es evitar el conflicto, sino acompañar a los alumnos en la tarea de hacerse cargo de él, de situarse en él con criterio, juicio y palabras». Alejado del ruido y contemplando el proceso educativo desde la reflexión, el libro de Bianca Thoilliez propone un alegato en defensa del arte de enseñar y el fruto de aprender, al tiempo que contagia de esperanza a quienes, como su autora, pretenden Conservar la educación (Ediciones Encuentro, 2025). Un ensayo abierto a corrientes educativas ilustradas para superar los desafíos antiintelectuales del modelo pedagógico dominante.
Bianca Thoilliez es profesora Titular de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora visitante en el Institute of Education University of London y en la Pennsylvania University. Autora de un centenar de artículos especializados en las más importantes publicaciones científicas de educación y pedagogía, así como de colaboraciones con el diario ABC.
Autora de capítulos en obras colectivas, traductora y conferenciante internacional y nacional. Su actividad investigadora abarca el estudio de la filosofía y la teoría de la educación, el análisis de políticas educativas y la ética profesional docente.
¿Cómo podemos superar el conflicto actual que vive la enseñanza tras la irrupción de la pedagogía competencial?
El conflicto no se resolverá enfrentando metodologías, sino recuperando la pregunta por el sentido de enseñar. La pedagogía competencial ha introducido una lógica productivista y performativa que mide la educación por su capacidad de generar desempeños visibles. Pero enseñar no es (solo) producir resultados: consiste, fundamentalmente, en transmitir un legado cultural. Superar este conflicto pasa por reconciliar la idea de competencia con la de conocimiento: no hay competencia real sin contenidos, ni aprendizaje profundo sin transmisión. Sin contenidos, no hay nada, y esto debe reconocerse y revisarse. La irrupción de la pedagogía competencial ha venido acompañada de una sustitución del lenguaje verdaderamente pedagógico por otro ajeno (administrativo, burocrático, psicologizante, economicista). Hemos perdido las palabras que daban sentido a la enseñanza: “enseñar”, “transmitir”, “autoridad”, “contenido”. Recuperarlas es también una forma de superar el conflicto, porque sin ellas no podemos pensar ni hablar correctamente de la educación, de lo que pasa cuando alguien enseña y otro aprende.
«Hemos perdido las palabras que daban sentido a la enseñanza: “enseñar”, “transmitir”, “autoridad”, “contenido”. Recuperarlas es también una forma de superar el conflicto»
Hablas de la dicotomía educativa, pero también económica y política. ¿La polarización nos ha sustraído las posibilidades y los espacios para el encuentro?
Sí, sin duda. La educación ha sido absorbida por la polarización cultural: se discute más para vencer al otro que para comprender nada. Esto empobrece el debate, porque la educación necesita acuerdos prudentes, razonados, transversales. No se construye sobre trincheras ideológicas, sino sobre un suelo compartido de confianza en la enseñanza, en la cultura y en la escuela como bien común. Mientras la política de partidos persista en usar la educación como campo de batalla simbólica, el espacio y la posibilidad de encuentro seguirá reduciéndose todavía más. Recuperarlo exige despolitizar la práctica educativa y repolitizar sus fines, devolviéndola al terreno de la conversación pública, que es mucho más amplia e importante que la de la partidista.
“El pasado ya no es vivido como parte constitutiva del presente, sino como una época que solo puede ser denunciada, corregida o, directamente, cancelada”. En términos educativos, ¿es posible preparar a los alumnos para un “futuro incierto” cancelando el pasado?
No, y precisamente ahí se encuentra el mayor peligro. Un futuro sin pasado es un futuro sin referencias. El aprendizaje necesita memoria: no se puede innovar sin un lenguaje heredado ni imaginar sin una tradición que haga posible imaginar algo nuevo, distinto de lo que ya hay (y de lo que ya hay, hay mucho que merece la pena conservarse, que ya “esté” no lo hace ya de entrada obsoleto). Preparar para el futuro no puede significar romper con lo que nos precede, sino aprender a apreciarlo y valorar qué debe variar. La educación no cancela el pasado: lo acoge y ofrece formas y sentidos para reinterpretarlo. Solo quien conoce de dónde viene puede orientarse hacia dónde va.
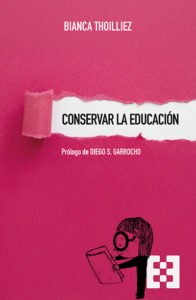
Frente a la mercantilizada «enseñanza eficaz» abogas por una «enseñanza como artesanía». ¿Cómo restituir la práctica artesanal del docente como transmisor de conocimiento, en lugar del papel otorgado como prescriptor de mercado?
Hay que reconocer la enseñanza como un oficio intelectual, no como un proceso técnico. El profesor artesano no aplica recetas: interpreta, ajusta, decide, ensaya. Esa práctica requiere tiempo, experiencia y juicio, tres cosas que la burocracia y la estandarización tienden a erosionar. Restituir la enseñanza como artesanía pasa por devolverle tiempo y autonomía al profesorado, liberar su trabajo del exceso de gestión y recuperar la confianza en su saber práctico. Enseñar no es prescribir, es interpretar con conocimiento y cuidado.
Son varios los pasajes en los que recreas esa conexión tan enriquecedora y atemporal que se establece entre docente y discente cuando el primero ofrece saberes y el segundo los recibe. ¿Vamos camino de pulverizar ese nutritivo encuentro?
Existe ese riesgo, sí. Lo que pone en riesgo la relación educativa no es la tecnología en sí, sino la tendencia a concebir la enseñanza como un proceso de transmisión de información, en lugar de un encuentro entre generaciones mediado por el saber. Y a esto se suman los “genios” que dicen que para qué transmitir nada si total, todo está en Internet o la IA nos lo resolverá todo. Es ciertamente una práctica atacada, pero creo que no desaparecerá mientras haya alguien que explique y alguien dispuesto a escuchar. Pero hay que proteger ese espacio relacional de la dispersión, de la prisa y del discurso tecnocrático que tiende a invisibilizarlo. El libro no es más que una ayuda para apoyar este necesario ejercicio de resistencia.
En tu libro apelas a “poner en marcha una imaginación curricular” que tensione el canon sin romperlo. Dirías que, en el momento actual, ¿sería posible su aplicación? ¿Qué elementos de resistencia activa harían falta para conseguirlo?
Sí, es posible, pero requiere valentía intelectual y sentido de responsabilidad. Por “imaginación curricular” entiendo la capacidad de reinterpretar el canon sin destruirlo, de encontrar nuevas formas de decir lo valioso. Para eso hace falta una forma de resistencia activa: profesores que lean, piensen, discutan; claustros que ejerzan su juicio profesional; administraciones que confíen más y que impongan menos. La imaginación curricular no surge del voluntarismo, sino del conocimiento: solo quien conoce bien la tradición puede variarla con sentido. La imaginación curricular de la que hablo no busca anticipar el futuro, sino mantener abierta la conversación entre pasado y presente, entre lo que heredamos y lo que reinterpretamos. Su función no es predecir, sino ofrecer a los alumnos una herencia comprensible y que les ayude a comprender y hacer más habitable el mundo en que viven, sobre el que están llamados a construir lo nuevo. Lo demás es puro activismo (hacer por hacer, hacer para postea, hacer para impresionar) desnortado.
«La imaginación curricular de la que hablo no busca anticipar el futuro, sino mantener abierta la conversación entre pasado y presente»
Citas a Arendt en varios pasajes de tu libro: “Educar no es proteger al niño del mundo, sino introducirlo en él”. ¿Por qué crees que la pedagogía dominante ancla buena parte de sus argumentos en las emociones del alumno?
Porque vivimos en una cultura de sobreabundancia de lo emocional, que confunde y sustituye los caminos del aprendizaje (que a veces son cognitivamente demandantes, que requieren de práctica y repetición, que llevan su tiempo) con toboganes de bienestar. Las emociones forman parte de la vida (y en las aulas, hay vida, claro), pero no pueden sustituir al conocimiento ni a la experiencia del esfuerzo. No se trata de excluirlas, sino de ponerlas al servicio del pensamiento. Una emoción puede abrir la puerta al aprendizaje, pero no puede sustituirlo ni protagonizarlo todo a todas horas. El problema no es que los alumnos (y los profesores) sientan cosas, sino que todo se mida en función de cómo se sienten. Esa pedagogía, bienintencionada, acaba produciendo fragilidades: protege del mundo sin llegar a introducir en él. Educar no puede consistir en amortiguar la realidad, sino preparar para habitarla con criterio y sentido.
Sostienes que en el aprendizaje debe existir un deseo de conocimiento que se activa fuera del seno familiar y permite un “encuentro con otros mundos” (Recalcati, La hora de clase). ¿Se ha sustituido el deseo de exilio familiar por la eterna infancia compensada a través de dispositivos de distracción?
En gran medida, sí. La escuela debería ser el lugar donde los alumnos se separan del hogar simbólico para encontrarse con el mundo y con otros adultos. Hoy, esa función emancipadora está en crisis. La sobreprotección y la oferta infinita de entretenimiento que ofrecen los dispositivos digitales, han convertido la infancia, y sobre todo la adolescencia, en una etapa prolongada de dependencia y distracción. Se presenta como importante el consumo de experiencias, una tras otra, en lugar de proponer situaciones y experiencias significativas (que signifiquen algo, a poder ser, algo importante y valioso, algo que merece de verdad la pena).
«El deseo de saber rara vez llega ni solo ni a la primera, y esa necesaria espera e insistencia se eliminan y son sustituidas por la satisfacción inmediata»
El deseo de saber rara vez llega ni solo ni a la primera, y esa necesaria espera e insistencia se eliminan y son sustituidas por la satisfacción inmediata. Por eso la tarea del profesor no es nunca solo “mera” transmisión de contenidos (como machaconamente se les imputa a muchos, como si hacer algo así fuese sencillo, tanto que en realidad sobra), sino suscitar el deseo de saber, sostenerlo y acompañarlo. Esa es también una forma de esperanza que se practica cuando se enseña: confiar en que el interés puede nacer allí donde aún no lo hay, y que la curiosidad puede despertarse en cualquier momento. Hay que devolver a la escuela su carácter de espacio de extrañamiento y de cierta incomodidad (por eso los chicos se sientan en sillas, no en sofás), no de prolongación del confort familiar. Evidentemente esto se va modulando con la edad, pero la distancia y la novedad de lo escolar con respecto de lo familiar son importantes, y se ha de ir ampliando según avanzamos por el sistema educativo.
Desde la docencia, las voces más críticas denuncian una desconexión de la llamada ‘nueva pedagogía’ frente a la relevancia de los contenidos en la enseñanza. ¿Crees que la transformación o alienación del docente a través de múltiples recursos competenciales pueden minar su resistencia intelectual, su responsabilidad moral de enseñar?
Sí, cuando se aplican sin pensar, que es lo que pasa demasiadas veces. La pedagogía competencial, en su versión más burocrática, convierte al profesor en un gestor de evidencias, no en un transmisor de conocimiento. Eso debilita su resistencia intelectual, porque lo aleja del pensamiento y del juicio. El sistema educativo necesita profesores capaces de pensar didácticamente los contenidos, planificarlos y secuenciarlos, persuadir a sus alumnos de que son importantes y quieran aprenderlos, identificar las logros, dificultades y errores de sus alumnos; volver a empezar. La verdadera competencia docente es moral e intelectual: enseñar las cosas que merecen la pena aprenderse.
Escribes: “Los sistemas educativos actuales viven inmersos en la persecución de lo imposible, identificados en exceso con una visión unilateral del futuro”. En esa demolición persistente del pasado hablas de la escuela como un “dispositivo de autoengaño”. ¿Se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo? (en alusión a la frase falsamente atribuida a Lincoln).
Durante un tiempo, sí. La retórica del cambio permanente produce una sensación de que se avanza, aunque lo esencial, lo importante, se deteriore y entre en un ciclo de degradación y devaluación. Pero la realidad del aula acaba desmintiendo el discurso, que es lo que está pasando. Lo vemos en las Universidades, y llegan con notazas, supuestamente. Puedes llenar los documentos de objetivos, pero si los alumnos leen peor o escriben con faltas de ortografía y errores de concordancia, el espejismo se rompe, el timo se desvela. La educación, al final, es demasiado realista como para sostener indefinidamente la ficción: se nota cuándo se enseña y cuándo no.
«No necesitamos revoluciones, sino una restauración cuidadosa y reflexiva de lo escolar: volver a poner en valor lo que hace posible la enseñanza»
“Como los músicos, los profesores son intérpretes” -leemos en Conservar la educación-, y apelas a la variación de esas ‘partituras’ como elemento de renovación pedagógica y de resistencia frente a la tiranía de esa innovación que se empeña en destruir la herencia ilustrada. ¿Es hora de actuar? ¿Es momento para la esperanza?
Sí, sin duda. El profesor interpreta una partitura (los saberes heredados), pero cada interpretación es distinta a la anterior, está viva, es singular. Esa capacidad de variación es una forma concreta de esperanza. Enseñar es un gesto de confianza en que el mundo merece ser compartido. Esa convicción, más que cualquier innovación o reforma, es lo que sostiene a la educación y a quienes la hacen posible: sus profesores. No necesitamos revoluciones, sino una restauración cuidadosa y reflexiva de lo escolar: volver a poner en valor lo que hace posible la enseñanza. Pienso que hay esperanza porque cada día, en miles de aulas, esa interpretación sigue ocurriendo. A pesar de todo. Enseñar es un acto de resistencia lúcida y de confianza en el mundo.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

