- Literatura
- 27 de octubre de 2025
- Sin Comentarios
- 16 minutos de lectura
Xavier Jové: “El mundo sin literatura sería indescifrable”

Entrevista a Xavier Jové, escritor y director del Centro de Formación de Adultos Fondo, en Santa Coloma de Gramanet / Foto: Cortesía del autor

Xavier Jové Massana (Bell-lloc d’Urgell, 1962) acaba de publicar Un curs al Raval: Diari d’un doctorand provincià (Trípode), con prólogo de Mònica Miró Vinaixa, un extenso dietario personal que se nos presenta como una obra bastante ambiciosa dentro de la llamada «literatura del yo». Hasta ahora le conocíamos como poeta: Tripulants (2004), Els 7 pecats revisitats (2011) y Epifanies (2022).
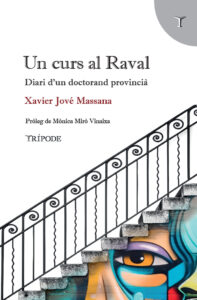
¿Quién es Xavier Jové Massana?
Caray, ¡vaya pregunta, nada más empezar! Supongo que este libro, como todo lo que uno escribe, no deja de ser un intento de aproximarse a algún tipo de respuesta, si es que no se trata siempre precisamente de dejar constancia de la imposibilidad de respuesta definitiva alguna sobre la propia identidad. Pero bueno, partiendo de la condición fragmentaria, mudadiza y, en general, poco fiable del yo, te contestaré que XJM básicamente se considera un ciudadano que recibió una educación secundaria pública, forjando su «educación sentimental», en una época (la segunda mitad de los años setenta y los primeros ochenta) trufada de valores progresistas; hoy, este ciudadano, y a pesar de tantas evidencias que conspiran en su contra, hace lo que puede para mantener vigentes unos principios humanistas e ilustrados que considera irrenunciables. Esto lo hace como padre, como miembro de su polis democrática, como escritor o como director de un centro educativo público.
¿Recuerdas cómo y por qué decidiste empezar un dietario tan extenso?
El manuscrito del diario, que escribí durante el curso 2009-2010, no era tan extenso. El proyecto se fue ampliando durante la fase de corrección de este material en bruto. Amplié algunas entradas (mirando, eso sí, mantener en todo momento la fidelidad al texto original), incorporé las «lecciones» (una especie de reseñas muy personales de otros dietarios que se van intercalando en el cuerpo principal de la obra) e incorporé también otros materiales como mensajes de correo electrónico o escritos varios provenientes de ese mismo curso.
¿Qué es para ti la literatura?
Mi pasión más fiel y sostenida a lo largo de los años. Como lector, como estudioso, como docente, como creador. El mundo sin literatura sería indescifrable, de una pobreza imposible de imaginar. Por eso me indigna que hoy la institución educativa no se esfuerce más en transmitir este patrimonio universal fabuloso y en constante reinvención. La literatura es una insustituible escuela de la condición humana, y todos, a todas las edades, encuentran siempre en ella valiosos aprendizajes. Y, para mí, tanto si escribo como si leo, la literatura es un ejercicio inviolable de libertad.
“La literatura es una insustituible escuela de la condición humana, y todos, a todas las edades, encuentran siempre en ella valiosos aprendizajes”
“Hay épocas de la vida en que la soledad se te agarra como una prenda muy ceñida que necesitas para no pasar frío pero que a la vez te oprime”… ¿Cómo fueron aquellos años?
El curso 2009-2010 fue para mí un momento de transición, una especie de importante turning point en mis circunstancias vitales. Por eso mismo quise llevar un diario que dejara testimonio de ello. Fue el curso en el que empecé a vivir en Barcelona y trabajar en Santa Coloma de Gramenet, el curso en el que presenté una tesis doctoral que había arrastrado durante muchos años, el curso en el que aterricé en la enseñanza de adultos… y, sí, el diario también refleja momentos de intensa soledad, porque entonces no tenía pareja ni familia propia.
¿Por qué dices que eres “provinciano”? A mí no me lo parece…
Bien, se trata un poco de una estrategia narrativa. El narrador (que, en un diario, claro, suele identificarse con el autor) es un individuo recién llegado al área metropolitana proveniente de Tarragona. Esto da juego a reflexionar a menudo sobre la ciudad grande y compararla con otros entornos. También, desde el subtítulo mismo de la obra, reivindico el adjetivo provinciano y las resonancias históricas o poéticas que tiene la palabra provincia, un término que en Cataluña, en los últimos lustros, se ha tendido a proscribir.
“Reivindico el adjetivo provinciano y las resonancias históricas o poéticas que tiene la palabra provincia, un término que en Cataluña, en los últimos lustros, se ha tendido a proscribir”
“Hay ante mí una señora pelirroja que parece estar revisando galeradas”… Observas mucho a la gente que te rodea casualmente… El jubilado que habla de la guerra civil, los obreros colombianos… ¿Te consideras un Zola, un Cela, un Baudelaire, un Pla?”
Hombre, yo nunca me atrevería a compararme con ninguno de esos grandes maestros que mencionas… Lo que está claro es que la observación y la escritura mantienen un vínculo poderoso. Escribir un diario es en primer lugar un ejercicio de atención, de prestar atención (esta idea confieso que la he robado a Andrés Trapiello). Observar atentamente genera la necesidad de describir, que es una práctica a la vez objetiva y profundamente subjetiva. La descripción, pienso, es siempre un reto, y conviene enfrentarse a ella.
«Estoy intentando serenarme. Nuestra mente fabrica angustias absolutamente subjetivas»… Amplíalo…
Este pasaje pertenece al momento anímicamente más bajo de todos los que pasa la voz narrativa; después, al salir de las vacaciones de Pascua habiendo conseguido poner punto y final a la tesis, entrará en un cierto estado de euforia. En cualquier caso, este libro tiene también un importante componente de autoobservación. Quiero decir, no sólo miro hacia fuera, también hay mucho autoanálisis, un afán manifiesto de seguir la máxima clásica del Nosce té ipsum que no desestima herramientas de la praxis psicoanalítica. Fíjate en que he titulado el libro diario y no dietario porque creo que, en conjunto, domina más el tono intimista y autobiográfico que el de reflexión social o crítica de costumbres, que también está ahí.
Tu tesis doctoral es algo así como coprotagonista de tu diario. ¿Sobre qué trataba y cómo fue tu relación con ella?
Sí, eso que dices es importante. Curiosamente, sólo ahora, al leer el texto ya impreso, me he dado cuenta de hasta qué punto este libro es como una historia de la tesis, o incluso podríamos decir su continuación por otros medios… Después de un proceso doctoral que duró nada menos que veinte años (desde 1990, cuando acabo la licenciatura, hasta 2010, cuando defiendo la tesis), resulta que dedico quince años más en trabajar en un diario que intenta justificarlo. Aun poco demencial, al cabo. Pero el campo de estudio de mi tesis es fascinante. Me sumergí en el Madrid de finales de los años veinte y primeros treinta a partir de un intenso episodio de recepción de literatura alemana de la República de Weimar, un considerable corpus de obras que se publicaron en el grupo de las editoriales llamadas de avanzada (Cenit es la más conocida, pero había unas cuantas).
“Me sumergí en el Madrid de finales de los años veinte y primeros treinta a partir de un intenso episodio de recepción de literatura alemana de la República de Weimar”
Estas traducciones de autores weimarianos (Lion Feuchtwanger, Hermann Kesten, Heinrich Mann, Piscator, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Anna Seghers, Ernst Toller y muchos otros), acompañada de las primeras traducciones al castellano de autores como Hermann Hesse, Joseph Roth o Stefan Zweig, son testimonio de una recepción en clave progresista de la cultura alemana que, cómo no, duró poco y luego se olvidó. Era una tesis con un pie en la germanística, otro en la hispanística y otro en la historia cultural, especialmente en la historia del libro, y todo ello desde una perspectiva predominante de sociología de la recepción literaria. Yo, a pesar de los pesares, me divertí mucho, la verdad…
¿Qué editoriales catalanas te interesan?
Pues hay unas cuantas, la verdad. Ahora no quiero decirte nombres porque después me arrepentiré de haberme olvidado de alguna. Pero a finales del pasado septiembre, visitando la Semana del Libro en Catalán, era una auténtica gozada ver tanta editorial pequeña (no sé si todavía se dice «independiente») defendiendo un catálogo interesante y coherente y presentando unos libros con una personalidad tipográfica esmerada y distintiva. A mí, como lector, como bibliófilo y como estudioso, me interesan mucho las colecciones literarias, y realmente ahora en catalán se pueden encontrar bien traducidos muchos títulos de la literatura universal de todas las épocas.
¿Cuál es tu poeta predilecto y por qué?
A mí me cuesta ser tan categórico, pero a ver, hay un autor que siempre me ha interesado mucho y que me influyó profundamente, de joven, en una época en la que las influencias son decisivas. Se trata de Gottfried Benn. Su poética anti-sentimental, su defensa de la forma artística en tanto que suprema engendradora de sentido, su cinismo traspasado de emoción, junto a sus errores ideológicos y la vida de todo menos cómoda que siempre llevó, le convierten en una figura absolutamente singular.
Hablas bastante del “desguace de la enseñanza pública”… ¿Qué piensas de este tema?
Hombre, como ya te he dicho antes, yo de adolescente me formé en un instituto (Martí y Franqués de Tarragona, que siempre me he querido mucho) y tuve la suerte de recibir un bachillerato público, de opción de letras, esencialmente de izquierdas y de un nivel conceptual que, ahora mismo, por lo que oigo decir, sería ciencia ficción. El otro día lo comentaba también con un amigo de mi quinta que estudió en el Puig Castellar, aquí en Santa Coloma. Él no se dedicó, como yo, a realizar carrera docente; trabajó en Nissan, pero su sólida base cultural (un concepto, éste, mucho más noble que la estrecha idea de las «competencias») nunca se la ha podido arrebatar nadie. En definitiva, los poderosos estímulos culturales (y también ideológicos, claro) que los jóvenes provenientes de clases trabajadoras encontrábamos en aquellos institutos han pasado a la historia, y eso me parece una pérdida sociocultural gravísima y de consecuencias aún por ver. Y el motivo no ha sido sólo, como se dice a veces, «la evolución de la sociedad» (que también, por supuesto), sino, sobre todo, unas leyes educativas que, desde la implantación de la ESO (una estructura educativa que nunca ha funcionado), han ido evolucionando del pintoresquismo al puro delirio, de las ocurrencias de la pseudopedagogía a la negación del más elemental sentido común educativo, dejando detrás suyo un rastro de tierra quemada que nos pone en ridículo desde hace décadas en toda prueba externa y, lo que es peor, ese instrumento de segregación social que hoy es, en Cataluña, la educación de matriz pedagogista.
“Los poderosos estímulos culturales (y también ideológicos, claro) que los jóvenes provenientes de clases trabajadoras encontrábamos en aquellos institutos han pasado a la historia”
¿Cuáles son tus modelos o tótems literarios?
Si pienso en los autores que, en un momento u otro, me encandilaron hasta el entusiasmo, y trato de hacer una lista lo más restringida posible, mi canon personal sería éste: en prosa o teatro, Georg Büchner, Oscar Wilde, Kafka, Lampedusa, Borges, Italo Calvino y Thomas Bernhard; en poesía, Catulo, Garcilaso, Kavafis, Benn, Gabriel Ferrater y Gil de Biedma; en ensayo o crítica, Voltaire y José Carlos Mainer. Para no alargarla, dejo fuera de la nómina a otros clásicos que también me han entusiasmado, y solo cito autores que, sobre todo de joven, me fascinaron y marcaron especialmente.
¿Por qué te fijaste en Katherine Mansfield?
Aquel curso 2009-2010 hice amistad con la magnífica traductora Marta Pera, que aparece en el diario; ella por aquel entonces me habló de una traducción suya de los diarios de Katherine Mansfield que reposaba inédita en un cajón. Al cabo de unos años, mientras corregía mi diario e insertaba, como he dicho antes, las que llamo «lecciones», apareció publicada aquella traducción de Marta Pera. Y pensé que tendría cierta gracia, ese juego intertextual entre la peripecia del diario y la lectura de Mansfield que posteriormente hago.
¿Qué estás leyendo ahora mismo?
Siempre he sido un lector muy lento, nunca un devoralibros. Ahora mismo tengo pendientes de terminar un par de volúmenes, una Breve historia de Italia (1966) editada en la hoy vintage Colección Austral y Volver a aprender (Plataforma Editorial, 2024), un iluminador ensayo de tema educativo de un tal Andreu Navarra. Y tengo empezados un par de volúmenes que adquirí en la Setmana, a saber, una antología de Brecht que ha preparado el gran Feliu Formosa (Trípode, 2025) y una nueva traducción de La vida feliz de Séneca (Angle Editorial, 2025).
“La fase de la corrección, como han dicho grandes poetas, es tan importante como la inspiración”
¿Sigues escribiendo poesía?
Lo cierto es que no. En algún momento, hace ya unos años, las libretas que siempre llevaba en la cartera para anotar versos que se me ocurrían, o esbozos de poemas, fueron quedando en desuso. No fue premeditado, en absoluto, pero tampoco me resistí. Ya volverá, si quiere, la musa poética. Lo que sí hago es corregir materiales antiguos, que también, por supuesto, es una forma de escribir poesía. La fase de la corrección, como han dicho grandes poetas, es tan importante como la inspiración. Y un proyecto, eso sí, que tengo previsto para dentro de un tiempo es el de intentar escribir un libro de sonetos. Ya veremos.
¿Qué llevas entre manos?
Un par de proyectos bastante avanzados y muy distintos entre sí. Por un lado, un libro de poemas de amor de inspiración netamente catuliana. Se trata, como decía, de materiales de tiempo atrás, de un libro proyectado desde hace bastantes años. Se titula Fragments a Lèsbia. Es un homenaje a Catulo, una usurpación personal, contextualizada en nuestra época, de su voz. Por otra parte, estoy acabando de revisar una recopilación de escritos de crítica educativa. Son textos por lo general de carácter breve publicados o escritos a lo largo de más de veinte años; algunos son opúsculos o libelos de inspiración büchneriana o volteriana, otros son artículos más o menos razonados, pero en el fondo siempre predomina más la voluntad literaria que la propiamente ensayística o analítica. Afortunadamente, ahora ya disponemos de buena bibliografía que analiza el desastre educativo de los últimos lustros mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo, pero mi pequeña aportación al tema, que se titulará Pedagocracia, quiere ser el testimonio de alguien que ha visto la derrota de cerca y que, al menos, tiene el descargo de conciencia de haberla intentado combatir siempre.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

