- Opinión
- 8 de octubre de 2025
- Sin Comentarios
- 8 minutos de lectura
Confianza y populismo

Imagen generada mediante IA
El docente español ha sido amordazado, en nombre de una falsa infalibilidad técnica, más bien impostada

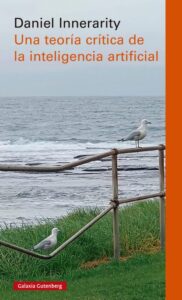
No puedo dejar de sacarle zumo a uno de los libros del año: Una teoría crítica de la inteligencia artificial (Galaxia Gutenberg), de Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco. Entre otras razones, porque sirve para vacunarnos contra todo tipo de populismos y tentaciones absolutistas; porque su voz es siempre clara y siempre moderada, y es muy posible que los modelos de gobernanza pública que propone puedan guiarnos a la hora de intentar comprender qué está ocurriendo en nuestra política educativa, cómo podemos reorientarla y cómo podemos evitar caer en extremismos que agraven la situación.
El ambiente general es de un intenso sentimiento de desposesión: “La expresión “recuperar el control” (take back control) fue el lema de los partidarios del Brexit pero, además de un eslogan de propaganda política, corresponde a un movimiento general de resistencia contra la pérdida de control, real o aparente, que experimentamos frente a la tecnología sofisticada y ante la política, en un entorno de creciente complejidad. Esta mentalidad caracteriza no solo a ciertos actores políticos sino también a amplios sectores sociales y a ciertos instintos elementales de repliegue, protección y deseo de recuperar espacios de familiaridad e inteligibilidad” (pág. 337). La cuestión clave estribaría en evitar los mitos populistas y los deseos de ruptura conservando la confianza general en el sistema: “Flota en el ambiente una excesiva confianza en el poder constituyente y una excesiva sospecha hacia el poder constituido. La resistencia frente a la delegación está en el origen de la crisis de representación, pensada como un mal sucedáneo de la democracia directa” (pág. 338).
O en otro fragmento: “El populismo reivindica una especie de control directo sobre la realidad, entendido como la recuperación de algo que una vez tuvimos –antes de la delegación- pero que, de hecho, no hemos tenido nunca. Desde esta perspectiva, el populismo podría definirse como una sobrevaloración del control directo y una infravaloración del control indirecto; vendría a entender que el control no es tanto una aspiración sino algo que se recupera. Con esta suerte de mitología del contrato social, tomada al pie de la letra y no como una ficción para explicar de dónde surge la legitimidad de los procesos de construcción política, no se puede entender la naturaleza paradójica de todo poder” (pág. 342). El tema es fascinante y llevo meses dándole vueltas… ¿Cómo se articulan y de dónde proceden los autoritarismos actuales? ¿Alguien ha valorado realmente el impacto que tuvo la crisis de 2008, literalmente irracional y sobrevenida desde un afuera incomprensible, sobre nuestros problemas de legitimación política?
A mi modo de ver, a Innerarity se le ha escapado un posible caso: ¿Y si es el poder constituido el que decide erigirse como poder constituyente e implantar una ruptura revolucionaria? ¿Y si es el poder ejecutivo el que inicia un movimiento generalizado contra el “poder constituido” de los académicos? Porque exactamente eso es lo que anuncian las grandes reformas pedagogistas de los últimos años: un cambio tecnológico y social sin precedentes, preñado de mitos evidentes, que lo cambia todo, lo entierra todo y lo redefine de nuevo, sin esperar a una evaluación y sin rendir cuentas de lo ya reformado, presentándose como una recuperación del control directo contra la infamia de la casta docente, burdamente caricaturizada. Es decir, aceptando que existe un rumor de rebelión ultrarreaccionaria en el ambiente, ha sido más bien el poder constituido el que ha empezado a usurpar el membrete de “antisistema” para atacar a unas clases medias antipáticas y desarmadas, entre las que se encuentran los docentes de secundaria y universidad.
La tentación de ejercer la profefobia populista ha acabado de deteriorar un sistema ya recortado y reducido a mínimos. A la comunidad docente no se le ha dejado acertar o equivocarse, se la ha sometido a sucesivas oleadas de disciplina burocrática y se le han ido presentando soluciones absolutas sin posible deliberación ni apelación. El docente español ha sido amordazado, en nombre de una falsa infalibilidad técnica, más bien impostada. Y resulta que “una democracia produce mejores decisiones que sus modelos alternativos, pero no debe su legitimidad última a la bondad de sus decisiones sino a la autorización popular que está detrás de esas decisiones” (pág. 367); y el problema se ha agravado cuando de forma manifiesta se han sustituido las necesidades pedagógicas por las puramente comerciales u orientadas unilateralmente a cuestiones de mercado. Nadie ha confrontado pareceres, no se ha debatido sobre riesgos ni responsabilidades. No se han evaluado los resultados de las disrupciones constituyentes (orgánicas) pasadas. El carro de Faetón sigue desbocado antes de caer definitivamente. ¿La solución? La anuncia Innerarity algo más adelante: “renunciar al control directo para ganar el control general”, lo que equivaldría a anular las presiones desreguladoras y constituyentes a través de un reformismo negociado, retirando la férula de irracionalismo ininteligible que asfixia a los profesores. Habría que encontrar un equilibrio entre la sinrazón populista y destructora (más arraigada en el elemento oficial) y la resistencia constructiva. Este es el ambiente deliberativo que la administración se niega a fomentar, merced a objetivos extraacadémicos e iliberales.
En resumen, “esta es la gran discusión en la que estamos metidos acerca del humanismo tecnológico o la democracia compleja (…), cuya solución no puede consistir ni en la tecnología descontrolada ni en la política tecnocrática sin soberanía popular, pero tampoco en empeñarse en mantener una idea de control propia del populismo tecnológico y político, que no consigue otra cosa que disminuir, de hecho, la capacidad de configurar libremente nuestra vida personal y social” (pág. 343). En otras palaras: el mejor remedio para que nuestra política educativa dejara de deslizarse por el autoritarismo mitológico consistiría en abandonar la sordera. Sin negociaciones reales, sin participación compartida, no se recuperará la confianza del alumnado, el profesorado y las familias, y la crisis de representación se agravará hasta caer en la situación desesperada del motín contra el búnquer.
Lo deseable sería compartir necesidades y evolucionar dialogadamente, sin procesos revolucionarios o pseudoheroicos. Menos épica y más ágora. En definitiva, escribe Innerarity: “Un mundo humano tiene que ser un mundo negociable” (pág. 368), y las posiciones sectarias deberían abandonarse para dejar paso a un debate real sobre cómo se han impuesto determinados modelos sin pedir autorización a la comunidad afectada y sin respetar sus ritmos, su espontaneidad autoorganizativa, ni su dignidad.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

