- Literatura
- 29 de septiembre de 2025
- Sin Comentarios
- 13 minutos de lectura
David Aliaga: «Un escritor no hace otra cosa que preguntarse por la identidad»

Entrevista a David Aliaga, escritor
David Aliaga: «Un escritor no hace otra cosa que preguntarse por la identidad»


David Aliaga (L’Hospitalet de Llobregat, 1989) acaba de publicar La lengua herida (Candaya), una novela especialmente esperada. Con anterioridad, Aliaga había publicado tres libros de relatos: Inercia gris (2013), Y no me llamaré más Jacob (2016) y El año nuevo de los árboles (2018), así como la novela Hielo (2014).
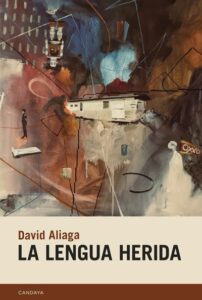
Creo que hace casi una década que te presiono para que saques otra novela, tu gran novela. Ya la tenemos en las manos. ¿Me has odiado mucho?
No, la verdad es que no. Y más si hablas de La lengua herida como “mi gran novela” y la describes como “especialmente esperada” (risas). En todo caso, lo cierto es que de la misma manera que intento ser permeable a la conversación que se desarrolla alrededor de lo que escribo —porque algunas lecturas que se hacen de mis textos me permiten aprender, me ayudan a repensarlos—, he aprendido a blindarme respecto a las expectativas que un editor, un lector o, en este caso, un amigo pueda albergar respecto a lo que vaya a escribir. Si La lengua herida ha sido una novela es porque esa era la forma que me parecía mejor para este libro. Si hubiesen sido de nuevo los cuentos o el ensayo o la poesía, no hubiese tenido demasiado reparo en hacerte esperar un poco más… (risas)
Diez años desde que publicaste Hielo…
Y siete desde que publiqué El año nuevo de los árboles. Resulta que con los años me he convertido en un escritor lento… Pero estoy en paz con eso. Soy consciente de esa idea que circula entre los editores y los agentes de que un escritor que no publica un libro nuevo cada dos años desaparece, que es olvidado… Y, al ritmo que vamos, si seguimos acostumbrando al público en la voracidad absurda, para pedir nuevos estímulos a cada poco, pronto se dirá que hay que sacar un libro nuevo cada año, o cada seis meses.
«He estado casi siete años trabajando en La lengua herida porque es el tiempo que he necesitado para dar con una versión de la novela con la que yo me sintiese satisfecho»
Pero eso tiene que ver solamente con las dinámicas de mercado, con la visibilidad, con vender libros. Y no voy a ser hipócrita: quiero toda la visibilidad posible para mi obra y vender tantos ejemplares como sea posible. Pero eso forma parte de un proceso posterior, que va después que la literatura, que no tiene que ver con ella y que, por tanto, me interesa menos. La literatura se está volviendo un poco anacrónica en este sentido: exige otros tiempos, pide calma, pensar lo que uno escribe, dejarlo reposar, cuestionarlo, ponerlo cabeza abajo… También respecto a esto he aprendido a blindarme. Aunque de vez en cuando había algún editor que me preguntaba, alguna agencia que me escribía, he estado casi siete años trabajando en La lengua herida porque es el tiempo que he necesitado para dar con una versión de la novela con la que yo me sintiese satisfecho, que me permitiese pensar que era el mejor texto que mis conocimientos, mi talento y mi capacidad de trabajo me permitían poner en manos de los lectores.
¿Cómo has diseñado el tiempo en La lengua herida?
En esta novela he intentado encontrar formas de escribir el tiempo de manera que no respondiese a un criterio cronológico, que fuese vaporoso, que en ciertos momentos el lector no pudiese estar seguro de si la narración avanzaba o retrocedía, si el tiempo era un tiempo, digamos, factual o un tiempo que se daba en el pensamiento o en una ensoñación.
Esto era importante por varios motivos. Uno tiene que ver con un giro de la trama que se revela en el último capítulo y que no voy a destripar, claro, pero que me llevaba a querer disolver el tiempo —y a veces también los espacios— de la narración para proponerle al lector una determinada experiencia.
«Uno de mis propósitos era lograr que el lector estuviese todo el tiempo en guardia contra el propio texto, que lo pusiese en cuestión, que se mantuviese alerta»
Y otro motivo es que uno de mis propósitos era lograr que el lector estuviese todo el tiempo en guardia contra el propio texto, que lo pusiese en cuestión, que se mantuviese alerta… porque La lengua herida trata, entre otras cosas, sobre cómo construimos la realidad como discurso, empleando el lenguaje. Y si la realidad la construimos como discurso, usando la lengua, eso implica que quien la está construyendo puede mentirnos, puede deformarla a su conveniencia o por ignorancia… también el narrador e incluso el autor de la novela que estamos leyendo.
El mundo del cómic ocupa un espacio cada vez más amplio en tu vida y en tu prosa…
Leer cómics es algo que me divierte y me proporciona placer. Lo llevo haciendo desde niño, pero no ha sido hasta los últimos años que lo he integrado en mi escritura y en mi desempeño profesional, es cierto. Que le diese cierto peso al cómic en La lengua herida —quizá tendríamos que aclarar que su protagonista es un tipo que quiso ser dibujante de cómic, que en el momento en que arranca la novela está retomando esa vocación— comenzó casi como una provocación.
Todavía hay ciertos prejuicios respecto a los tebeos, esnobs a los que les parece incompatible disfrutar, qué se yo, de los libros de Pierre Michon y Pascal Quignard y de Los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman o el Animal Man de Grant Morrison. Así que escribir un protagonista que, efectivamente, puede citar a Derrida, Kafka, Carrington o Kerouac lo mismo que teorizar sobre Stan Lee, Steve Ditko o La Patrulla X de Ed Brubaker era una forma de rebelarme contra esa cretinez. Pero no solo. La relación que P. Coen mantiene con el cómic es un elemento de caracterización importante, que nos habla también de sus raíces judías…
¿Quién es, o qué es, P. Coen?
El protagonista de la novela, claro. Un personaje que a medida que se desarrolla la narración se va pensando a sí mismo como un judío, un nieto de inmigrantes, un padre, un exmarido, un barcelonés, un dibujante de cómics, un lector, un profesor universitario… con toda la complejidad y las contradicciones que puedan entrañar esas categorías.
¿Quién eres tú?
¿De verdad le estás preguntado eso a un escritor no hace otra cosa que preguntarse por la identidad? (risas) Supongo que tendría que empezar la respuesta explicando que soy alguien que según el momento del día se piensa como un escritor, un judío, un bisnieto catalán de inmigrantes andaluces y murcianos, un hijo de la periferia obrera de Barcelona, un marido, un lector… con toda la complejidad y las contradicciones que puedan entrañar esas categorías. (risas)
¿Sigues escribiendo relatos?
Sí, después de terminar La lengua herida he escrito algunos cuentos, aunque no tengo claro que esta vez vayan a terminar conformando un libro. No es mi intención en este momento, en todo caso, pero sí me apetecía volver a escribir algo más breve. Aunque te decía que me siento en paz con la idea de ser un escritor lento, cuando di por terminada la novela, después de casi siete años, me generó cierta ansiedad pensar en volver a un proceso de escritura tan largo… Ha sido un proceso desgastador. Así que en lo que termino de recuperar el aliento y encuentro el ánimo para ponerme a escribir la siguiente novela, de asumir que tal vez la escritura dure otra vez cuatro, cinco, seis años, ando escribiendo cuentos.
«Mi percepción es que cada vez más se están haciendo oír voces que se empeñan en imponer márgenes estrechos a lo que uno puede ser»
¿Por qué Trieste, por qué Mexicali?
Los tres escenarios principales de la novela —Trieste, Mexicali y también Barcelona— tienen en común ser espacios en los que se pone de manifiesto lo complejo de narrar la identidad. Y, de nuevo, decidí situar la acción en esos tres lugares porque me permitían poner en cuestión la idea de la identidad como discurso cerrado, monolítico, inagrietable. Mi percepción es que cada vez más se están haciendo oír voces que se empeñan en imponer márgenes estrechos a lo que uno puede ser, a lo que significa ser, qué sé yo, español o catalán, hombre, mujer… Cuando la realidad lo que nos demuestra es que la experiencia del ser es compleja, cambiante, que somos muchas cosas al mismo tiempo y que tal vez mañana no seremos exactamente los mismos que hoy. ¿Qué significa ser triestino, cachanilla o barcelonés? ¿Podemos dar una respuesta unívoca, cerrada e inmutable a esa pregunta sin que suene como una idiotez?
¿Cómo piensas o sientes Barcelona, que también es una presencia en tu novela?
Creo que te acabo de responder un poco a esta pregunta. En mi imaginario particular Barcelona todavía se presenta como ese lugar de intercambio, de cultura, de conversación, de mezcla… al que yo empecé a acudir de adolescente, desde la periferia, en busca de saciar una cierta sed, de ensanchar los márgenes de mi experiencia, porque era el lugar donde sucedía la cultura. Y es cierto que la ciudad se ha degradado en los últimos años, pero todavía la pienso y la vivo como un foro, en el sentido clásico del término.
¿La lengua herida es una corriente de memorias trenzadas?
No me parece una mala forma de definir la novela. Pero siempre que tengamos en cuenta que la memoria también se compone de deformaciones, ficciones, impugnaciones…
¿Qué andas leyendo?
Por motivos que tienen que ver con mi trabajo como editor, en estos últimos meses estoy leyendo mucha narrativa centroamericana. A Rodrigo Rey Rosa, Carlos Fonseca, Zee Edgell… a Dany Díaz Mejía, que tal vez te suene, quizá por su labor como periodista. He de admitir que yo no había escuchado hablar de él hasta hace muy poquito, pero he tenido ocasión de leer La Quebrada, y me parece un libro absolutamente maravilloso, le admiro muchísimo al autor la capacidad que tiene para ver y narrar la bondad que siempre hay, aunque no lo parezca, en contextos de violencia. También por ahí otra de mis últimas lecturas ha sido la crónica que Martha Gellhorn escribió sobre la invasión estadounidense de Panamá, que me ha parecido muy interesante.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

