- LegislaciónPolítica
- 27 de marzo de 2025
- Sin Comentarios
- 23 minutos de lectura
¿Pueden tener los centros públicos un “carácter propio” o ideario?
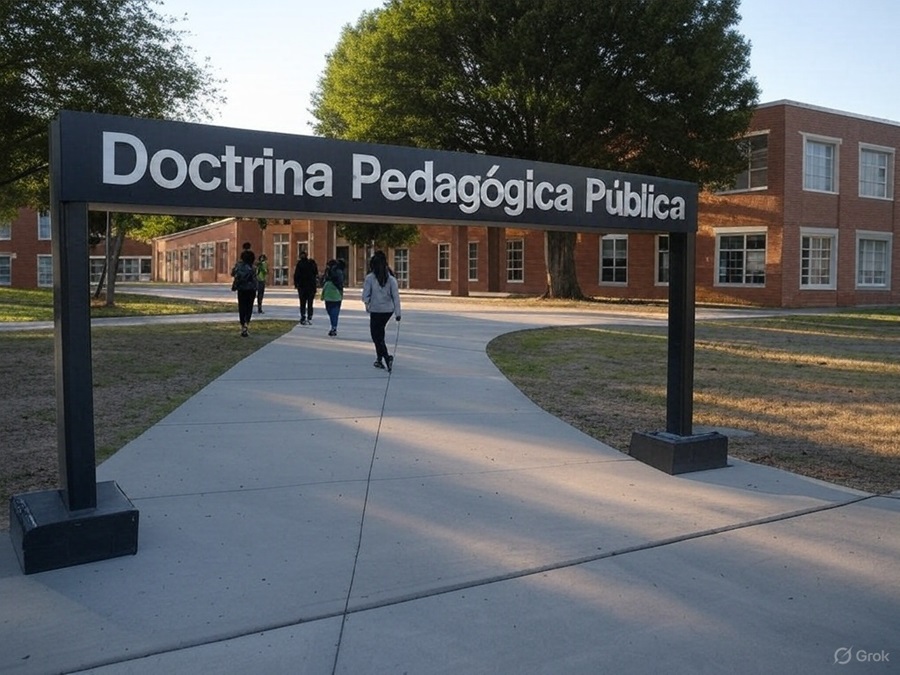
¿Pueden tener los centros públicos un “carácter propio” o ideario?
Los centros públicos no pueden tener carácter propio, pero, de hecho, lo tienen
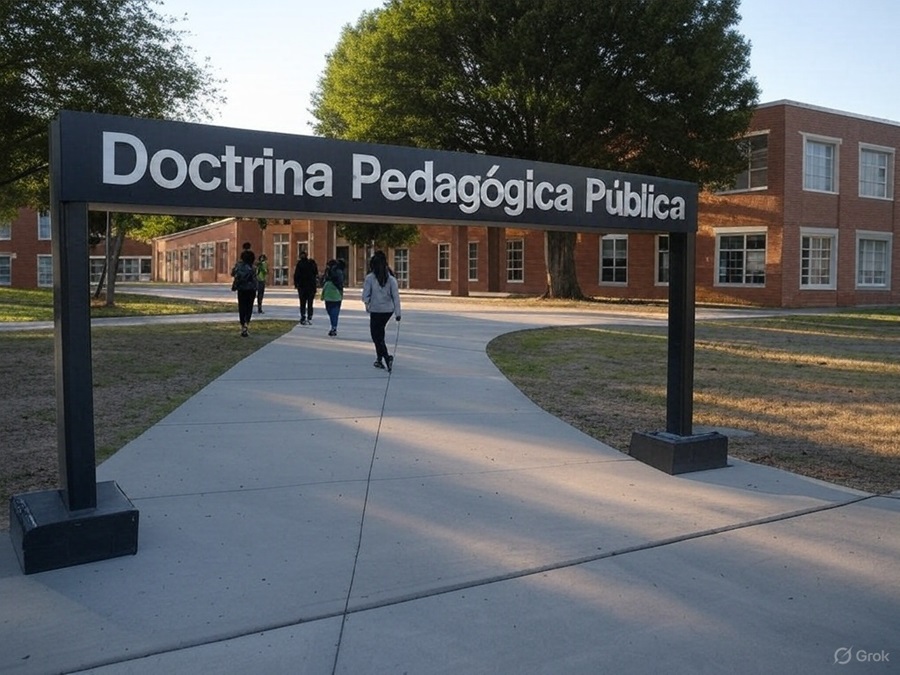

Felipe J. de Vicente Algueró
El concepto de carácter propio (utilizado en la legislación educativa francesa y alemana), entra en la ley española a través de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE,1985, parcialmente en vigor): En el marco de la constitución y con respeto de los derechos garantizados en el título preliminar de esta ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos (art. 22). En realidad, un concepto análogo, “ideario”, se introdujo en la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (art. 34), primera gran ley educativa española tras la aprobación de la Constitución, con un gobierno de UCD. Una vez llegaron al poder, los socialistas elaboraron su propia ley derogando el Estatuto ucedista, prefiriendo el concepto “carácter propio” al de “ideario”, aunque el Tribunal Constitucional (TC) terminó considerando análogos ambos términos.
El carácter propio es una consecuencia (pero no la única) del concepto más amplio de libertad de enseñanza, con un itinerario jurídico constitucional y en el Derecho Internacional de largo recorrido. La primera constitución española que reconoce la libertad de enseñanza es la de 1869 en su artículo 24: Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación, sin previa licencia, salva la inspección de la Autoridad competente por razones de higiene y moralidad. La Constitución de 1876 recoge el mismo derecho en su artículo 12 y en parecidos términos.
Ambas constituciones se inspiran en el liberalismo imperante y la libertad de enseñanza es entendida como parte de las libertades propias de las sociedades liberales. En ambos casos, además, la libertad de enseñanza se contempla como una vía de escape frente al carácter confesional de la casi totalidad de escuelas privadas y una forma de eludir el control eclesiástico. Por cierto, este precepto constitucional fue el asidero por el cual se fundó una de las grandes instituciones educativas de la historia española: la Institución Libre de Enseñanza, concebida originariamente como universidad y reconducida luego a colegio de enseñanza primaria y secundaria. No fue el único caso: la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia pudo funcionar gracias a las libertades de la sociedad liberal a la que tanto odiaba su fundador.
Con el advenimiento de la Segunda República y una constitución más estatalista y menos liberal, la libertad de enseñanza desaparece del texto constitucional (1931). Su artículo 48 establece que el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La constitución republicana, completada con la Ley de Congregaciones Religiosas, tenía un objetivo claro: hacer desaparecer de España la enseñanza confesional católica prohibiendo a las instituciones religiosas católicas dedicarse a la enseñanza, prohibición que no se extendía a otros colectivos. La Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo, pudo funcionar con normalidad. Igualmente, otros centros privados, pocos, siempre que fueran de carácter laico.
Tras la guerra civil, el régimen franquista lo enfocó justo al revés: todos los centros educativos, públicos o privados, son confesionales, la enseñanza de la Religión es obligatoria en todos. En todos hay actos religiosos, obviamente con mayor intensidad en los dependientes de la Iglesia. Es decir, mientras en las dos constituciones liberales la libertad de enseñanza es entendida como parte de la libertad religiosa o de expresión, con el franquismo el concepto se reduce a una cuestión de titularidad del centro y de financiación, pública en los estatales y a través de las cuotas de las familias los privados ya que durante este período no hubo ningún tipo de subvención a las escuelas no estatales, aunque sí becas.
Con la constitución de 1978 se consagra en España el concepto más amplio de libertad de enseñanza, reconocida expresamente en el artículo 27: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El artículo concreta mejor el derecho y lo circunscribe a dos aspectos fundamentales. Primero, el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y segundo: Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
Y, por si hay alguna duda en la constitución, los derechos fundamentales de la misma se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10). Son dos los grandes documentos del Derecho Internacional que recogen la libertad de enseñanza. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. (1948) y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también de la ONU (1966). En ambos se reconoce explícitamente la libertad de enseñanza en términos parecidos al de la constitución.
El carácter propio y su evolución jurídica y práctica
Para cumplir el mandato constitucional para desarrollar el artículo 27, hubo que recurrir a una Ley Orgánica. La primera, fallida, fue la del Estatuto de Centros escolares. La segunda fue la LODE que, como se ha dicho antes, introduce el carácter propio. El artículo 115 de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) repite, casi con las mismas palabras, la referencia al carácter propio. Pero advirtamos un importante matiz: sólo los centros privados pueden tener carácter propio. A los centros públicos se les exige neutralidad ideológica: Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución (art. 18 de la LODE). Eso introduce una distinción importante entre la red pública y privada, además de la titularidad o gestión: los centros que pueden tener un determinado ideario y los que no pueden tener ninguno.
Esta distinción no es baladí, pues sus consecuencias jurídicas y prácticas son muy importante. El TC ha definido que se entiende por carácter propio (cosa que no hace la LODE ni ninguna ley posterior). Vale la pena reproducir el texto de la STC 5/1981, de 13 de febrero: tratándose de un derecho autónomo, el derecho a establecer un ideario no está limitado a los aspectos religiosos y morales de la actividad educativa. Dentro del marco de los principios constitucionales, del respeto a los derechos fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes finalidades necesarias de la educación mencionada, entre otros lugares, en el art. 27.1 CE y en el 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en cuanto se trate de centros que (…) hayan de dispensar enseñanzas regladas, ajustándose a los mínimos que los poderes públicos establezcan respecto de los contenidos de las diversas materias, número de horas lectivas, etc. el ideario educativo propio de cada centro puede extenderse a los distintos aspectos de su actividad.
Se trata de un cambio fundamental. El carácter propio nace en el contexto de los graves enfrentamientos, no solo en España, entre partidarios de la escuela pública única y los que defienden la libertad de enseñanza. Estos últimos eran, básicamente, los centros confesionales y los padres que los apoyaban. Incluso en la laicista Francia se llegó a la paz escolar con la Ley Debré (1959), rompiendo el monopolio de la escuela pública y reconociendo la existencia de escuelas confesionales, por cierto, subvencionadas por el Estado. Así era el contexto español al redactarse la constitución (por eso la redacción del artículo 27 fue muy ardua). Carácter propio se identificaba en la práctica con confesionalidad del centro educativo.
La sentencia del TC por un lado, y la evolución de la educación española, por otro, han modificado la dicotomía escuela pública /escuela confesional. Cada vez hay más centros privados que no son confesionales pero sí tienen un carácter propio. La sentencia del TC, con una interpretación abierta del concepto (y jurídicamente vinculante), permite que el carácter propio no se limite a los aspectos religiosos y sean los pedagógicos también partes del ideario. Pero lo que no ha cambiado es la atribución del carácter propio sólo a los centros privados. Los públicos, así lo dice la LODE y la LOE, no pueden tener carácter propio, es decir ningún ideario sea religioso o no.
Esta clara distinción tiene también derivadas de gran trascendencia. Por ejemplo, la libertad de cátedra. Dos sentencias del TC aclaran el alcance de la libertad de cátedra: la STC 5/1981 de 27 de junio y la STC 217/1992, de 1 de diciembre. En ambas se distingue bien el ejercicio de este derecho (reconocido en la constitución, art. 20) entre niveles educativos y entre enseñanza pública y privada. Precisamente en este último caso, el TC admite que el carácter propio del centro limita la libertad de cátedra, mientras que en la enseñanza pública este derecho tiene un ámbito mayor. En la primera sentencia se lee: Libertad de cátedra es, en este sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales. Por eso, los centros públicos han de ser neutros. Pero cuando el TC establece que en un centro público no puede haber una ciencia o doctrina oficiales, ¿a qué se refiere? ¿se puede referir a una doctrina pedagógica, por ejemplo? Dada la amplitud del concepto de carácter propio establecido por el propio TC, podríamos concluir que sí.
El proyecto educativo o el carácter propio camuflado
En las leyes educativas recientes se han introducido determinadas novedades de carácter jurídico que terminan por alterar en la práctica la clara diferencia entre carácter propio/neutralidad. Esta mutación empieza por la Ley sobre Participación, Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (1995), ya derogada. En el artículo 6 se introduce una figura nueva en la ordenación de los centros educativos: el llamado proyecto educativo: Los centros elaborarán y aprobarán un proyecto educativo en el que fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, partiendo de las directrices del Consejo Escolar del Centro. Y un importante matiz: todos los centros tanto públicos como privados han de tener este proyecto. De momento se concreta en aspectos que no parecen ideológicos o doctrinales: los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación. Los centros privados tendrán, además del carácter propio, el proyecto educativo, aunque el primero puede formar parte, como un apéndice del segundo. De hecho, el carácter propio se diluye, sin desaparecer, en el proyecto educativo de los centros privados.
Pero, una vez introducido el proyecto educativo, su alcance se ha ido ampliando hasta rozar lo que en realidad es un carácter propio. Vale la pena transcribir el largo redactado del artículo 121 de la LOE: El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.
¿Hay alguna diferencia entre un carácter propio y el proyecto educativo? Al incluir valores, principios y metodologías o un aprendizaje competencial ¿no está incluyendo algún tipo de doctrina oficial? Valores ¿qué valores? ¿Los que decida simplemente una mayoría coyuntural? ¿qué metodología? ¿el aprendizaje por descubrimientos, por proyectos, por situaciones de aprendizaje, por una determinada concepción de las competencias clave que, curiosamente, coincide por la sostenida por determinados pedagogos y no por otros? ¿Puede una determinada (y discutible) doctrina pedagógica imponerse como obligatoria en un centro? Si, según el TC, los centros públicos no pueden tener una ciencia oficial, ¿por qué se imponen metodologías pedagógicas que, además, no tienen suficiente evidencia científica o, simplemente, no son científicas?
Otras sentencias del TC acaban por perfilar la libertad de cátedra: es una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, que cada profesor asume como propias en relación con la materia objeto de su enseñanza…” (STC 217/1992, de 1 de diciembre y STC 212/1993, de 28 de junio). ¿Hasta qué punto se puede obligar a un profesor a asumir como propias determinadas doctrinas pedagógicas? Es bien cierto que el TC admite que no vulnera la libertad de cátedra la prescripción de normas organizativas como programación de una materia, horario, método de evaluación… Una cosa es el qué se enseña (el currículum) y otra el cómo. Cuando un docente cierra la puerta de su aula y ha de impartir una clase, está obligado a enseñar un currículum. ¿Pero está obligado a ser constructivista? ¿A aplicar el aprendizaje significativo? El tema es de fondo: es la asunción en el proyecto educativo (de forma implícita) de una doctrina pedagógica concreta, entre otras que, legítimamente, el docente puede elegir y no puede.
Todo el artículo 19 de la LOE (Principios pedagógicos) es la asunción mediante una ley orgánica de una doctrina pedagógica que se convierte en oficial. Se obliga textualmente al profesorado a enseñar mediante aprendizaje significativo y a un conjunto de métodos pedagógicos que responden a una determinada corriente pedagógica. Si eso lo dice la ley, cuánto más se podrá atornillar a través del proyecto pedagógico.
Se puede objetar que el proyecto educativo es el resultado de la participación del profesorado. Pero a eso hay dos objeciones. La primera, la participación a través del claustro o consejo escolar no es derecho superior a la libertad de cátedra y al principio de neutralidad que sigue en vigor, perfectamente interpretado por el TC al tratar de la libertad de cátedra. El derecho de participación está reconocido en la constitución, art.27.7: Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. ¿Qué se entiende por control y gestión? El TC lo ha entendido como referido a los órganos de participación de los centros y, en concreto, al consejo escolar y claustro. Entre las funciones del consejo escolar (art. 127 LOE) figura: aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley, es decir el proyecto educativo. La participación se limita a un simple aprobar y evaluar. El claustro participa también pero se limita a: formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual (art. 129,a). Es decir, la participación es muy limitada, ni tan siquiera el claustro interviene realmente en la formulación directa del proyecto educativo, solo puede hacer propuestas no vinculantes.
La libertad de cátedra es un derecho subjetivo, que, como recuerda el TC, deriva del derecho a la libertad de expresión. La simple participación pasiva en un discutible órgano de participación (el consejo escolar) que valida el proyecto no puede anular un derecho subjetivo, sin su renuncia expresa. Si un proyecto educativo decide una programación por proyectos minusvalorando los conocimientos, ¿está obligado el profesor a hacer suya esta doctrina si, en conciencia, cree que es más eficiente programar en base a conocimientos? El constructivismo no deja de ser una hipótesis científica (siempre que supere la contrastación con las evidencias) convertida el doctrina oficial y obligatoria. Pero no es la única hipótesis y está sometida al método científico. ¿Se puede imponer como doctrina oficial? Pues así es. Además, los hechos van mostrando sus problemas con la realidad. Poco importa eso a los pedagogos orgánicos. Deben pensar como Hegel: si los hechos no coinciden con mi teoría, lo siento por los hechos.
Segunda razón: esta supuesta participación en la elaboración del proyecto educativo es, en la práctica, inexistente. En muchos centros, el proyecto es impuesto por la dirección, mediante el artificio a recurrir al proyecto de dirección. Según el artículo 134 de la LOE, el proyecto de dirección ha de incluir los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo, conceptos sumamente vagos y ambiguos en que cabe casi todo. En definitiva, dada la limitada participación del profesorado en la elaboración del proyecto educativo, es la dirección (el equipo directivo dice la ley) quien lo elabora. O sea, como en los centros privados, en los públicos el titular (la dirección) es quien impone el proyecto.
Entre el proyecto educativo y el de dirección los centros públicos acaban teniendo de manera solapada un auténtico carácter propio, liquidando, en la práctica, la distinción entre centros privados, que pueden tener un ideario confesional y pedagógico, y públicos en los que han de primar dos derechos fundamentales: la neutralidad (también sobre doctrinas pedagógicas) y la libertad de cátedra. Esta distinción sigue siendo constitucionalmente válida. Si partimos de la amplia definición del carácter propio que ha hecho el TC y que más arriba se cita, está claro que, por la vía del proyecto educativo, hemos introducido el carácter propio en los centros públicos, asfixiando el principio de neutralidad y la libertad de cátedra y de enseñar.
Libertad de enseñanza, libertad de enseñar
Los liberales que redactaron las constituciones de 1869 y 1876 entendían la libertad de enseñanza como “libertad de enseñar”, o sea como libertad de cátedra o de expresión. En el contexto de la época no se les pasaba por la cabeza que pudieran desaparecer los centros confesionales, cosa que tampoco pretendían como buenos liberales. El problema entonces no era tanto la libertad de elección de centro, sino la libertad para crear establecimientos educativos libres de la tutela confesional y con profesores libres para enseñar según sus convicciones ideológicas y pedagógicas.
Las leyes francesas contra la enseñanza confesional, sobre todo la ley Combes de 1904 y la de separación de Iglesia y Estado (1905) supusieron el fin del principio de libertad de enseñanza entendida como libertad de elección. La política seguida por la Segunda República española, aunque efímera, seguía la misma senda. Eso hizo que el concepto de libertad de enseñanza se focalizara en la libertad de elección de centros no estatales sobre todo confesionales. Los Convenios Internacionales sobre derechos fundamentales consagraron esta manera de entender la libertad de enseñanza. Y así pasó al constitucionalismo español de 1978.
Pero libertad de enseñanza no sólo es libertad de creación, dirección y elección de centros. También es libertad de enseñar. Eso lo reconoce taxativamente el TC en su ya citada sentencia 5/1981. Vale la pena transcribir este párrafo del fundamento jurídico 7: la libertad de enseñanza, reconocida en el art. 27.1 de la Constitución implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (art. 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (art. 20.1 c). Nuestro TC coincide con los liberales del XIX: libertad de enseñanza es también libertad de enseñar. Hay que hacer notar que, para el TC, la libertad de cátedra deriva del derecho a la libertad de expresión y no de la libertad de enseñanza.
La apisonadora del proyecto de dirección y educativo, más el intrusismo de las Leyes orgánicas educativas que, abusando del carácter orgánico, cuelan normas que no derivan de ningún mandato constitucional, hacen que haya serias dudas sobre si, de facto, en España se puede hablar de una auténtica libertad de enseñanza (en el sentido que le da el TC) y libertad de cátedra. Dos derechos fundamentales de las democracias liberales. En un artículo anterior se ha tratado del carácter invasivo de las leyes orgánicas. Quizás la ausencia de auténticos liberales en los gobiernos españoles nos haya llevado a esta situación. No deja de ser paradójico que sea la llamada “pedagogía progresista” la que recurra a métodos iliberales para imponerse.
Los centros públicos no pueden tener carácter propio, pero, de hecho, lo tienen. La libertad de enseñar y de cátedra quedan comprometidas por los corsés jurídicos que hemos citado. Por esta vía entramos en una curiosa forma de “confesionalidad” de los centros públicos. El proyecto educativo acaba convirtiéndose en un documento ideológico que impone una doctrina pedagógica oficial. Pasamos de una confesionalidad religiosa a otra pedagógica, pero confesionalidad, al fin y al cabo. Después de décadas luchando por un sistema educativo libre, por derechos fundamentales como libertad de enseñanza y de cátedra, resulta que se esfuman mientras los que siempre se han rebelado contra la confesionalidad nos imponen, sutilmente, otra.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

