- FilosofíaHumanidades
- 17 de enero de 2025
- Sin Comentarios
- 8 minutos de lectura
La filosofía de Henri Bergson, de Manuel García Morente
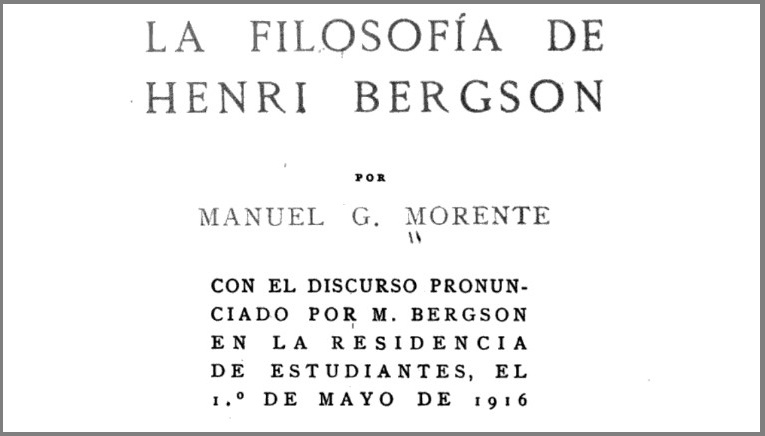
Pequeños libros olvidados de filosofía, 5
La filosofía de Henri Bergson, de Manuel García Morente
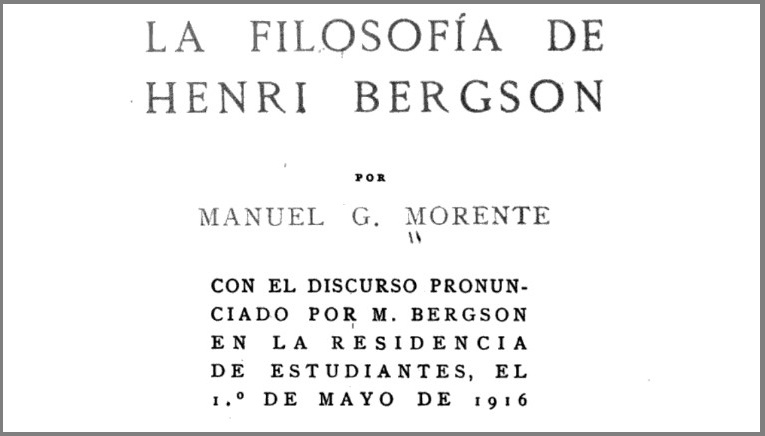

“Hacia 1900 decíase de Bergson despectivamente: es un metafísico. El positivismo reinante perseguía con implacable saña todo auténtico esfuerzo por pensar auténticamente; y había logrado sepultar bajo el ridículo y el menosprecio los más venerables vocablos de la vieja y eterna filosofía. La metafísica era considerada como ocupación de soñadores ociosos, una manera no siempre inocente de perder concienzudamente el tiempo”. Así empezaba la “Necrológica” que dedicó Manuel García Morente a Henri Bergson, cuando falleció en 1941. El autor conocía bien al pensador francés, puesto que le había dedicado una serie de conferencias en 1916. En aquella fecha, Bergson viajó a Madrid y pronunció un discurso en castellano, en el que dijo, entre otras cosas, que “la unidad de la filosofía ya no será la de una cosa hecha, como la de un sistema metafísico; será la unidad de una continuidad, de una curva abierta que cada pensador prolongará tomándola en el punto en que otros la dejaron”. En esos años intensos, Einstein había puesto de moda las curvas y las interrelaciones complejas: el mundo del positivismo ya había caído, y con él e incluso algo antes también las grandes metafísicas. Ortega las había dejado a un lado para alumbrar la razón vital, mientras que Eugenio D’Ors no se apartaría mucho de Bergson, al que había conocido de joven precisamente en París, diseñando su filosofía dialogística.
¿Y qué hacía, mientras tanto, García Morente? La Junta de ampliación de estudios lo había enviado a Marburgo en 1906, y allí se empapó de neokantismo junto a Cassirer, Cohen y Natorp. En 1912 gana la cátedra de Ética de la Universidad de Madrid, y presenta su Tesis Doctoral: La Estética de Kant; en 1914 traduce la Crítica del juicio; en 1917 publica una gran monografía sobre Kant, en 1918 traduce la Crítica de la razón práctica y, en 1921, la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En los años XX traduce incansablemente para Revista de Occidente; en el entorno orteguiano, Morente, Gaos y luego Julián Marías se habían propuesto poner al día la filosofía española traduciéndolo todo. Morente trabajó en los años veinte con Spengler, Rickert, Simmel, Scheler y Hartmann, junto con Gaos tradujo las Investigaciones lógicas de Husserl (1929), y Origen del conocimiento moral de Brentano. No se puede afirmar que Morente no se empleara a fondo.
La filosofía de Bergson, es decir, las tres conferencias que pronunció en la Residencia de Estudiantes en 1916, fue publicada por la misma “Resi” en 1917. Hubo dos ediciones más: la de Austral en 1972 y la de Encuentro de 2010, que es la que encontramos digitalizada por la Biblioteca Nacional. La necrológica de García Morente acompañaba a estos textos en la edición de 1972. La descripción del sistema líquido (o curvo) bergsoniano lo realiza Morente a través de aforismos sentenciosos que uno puede pescar camuflados entre los párrafos: “Nuestro conocimiento de nosotros mismos no puede ser más que intuitivo” (1972, pág. 47); “En el instinto, el conocimiento se explicita en acción” (pág. 49); “El instinto es la intuición inconsciente de sí misma” (pág. 48). El antipositivismo bergsoniano debió de impactar muy profundamente sobre muchos escritores españoles, con Unamuno y Antonio Machado a la cabeza: “Cuando el análisis intelectual se dirige sobre la vida interior del espíritu, entonces se sustituye un alma materializada y falsa al alma espiritual activa, y lo que se analiza y diseca es el rastro inmóvil dejado por el movimiento” (pág. 46).
Conclusiones: “Si, por un esfuerzo de tensión especial, pudiéramos hacer coincidir por un instante, en un punto, la inteligencia y el instinto, tendríamos una intuición” (pág. 50); “La ilusión del determinismo es en suma figurarse el espíritu como si fuera materia y aplicar al espíritu las leyes de la materia” (pág. 100); en definitiva: “Definir es encerrar una realidad en un concepto, es solidificar lo fluente e inmovilizar el movimiento” (pág. 101). María Zambrano, Xavier Zubiri, el propio Morente y Ramiro de Maeztu, cada uno desde posiciones distintas y personales, iban a tener muy en cuenta estas palabras en los años treinta.
Fuente: educational EVIDENCE
Derechos: Creative Commons

